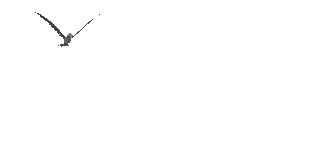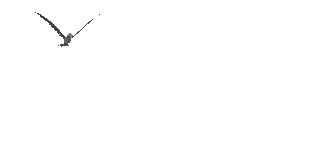|
¡SOY MASOQUISTA!

(O
de cómo Gaviola no daba una a derechas)
La
asociación de imágenes y el encadenamiento de ocurrencias aparentemente
desligadas son cualidades de las que una Escritora no puede prescindir a
riesgo de tener que encomendarle el trabajo a musas menos productivas. Lo
digo porque todo descubrimiento supuestamente maravilloso, toda decisión
que he tomado en la vida, ha venido precedida de algún otro suceso, más o
menos insustancial y sin gracia, que me ha llevado a ser –dicen por ahí-
mi peor amiga.
Ejemplo
de ello es aquel episodio en que descubrí y decidí sobre mi
particularísimo masoquismo y sus consecuencias, hoy por hoy
impredecibles.
Estaba a
lo mío: intentar escribir algo medianamente decente para los juegos
florales de uno de los pueblos colindantes. La verdad es que –como
siempre fue habitual en mi- no se me venía nada a la cabeza de lo que no
tuviera que avergonzarme ante mis musas, así que, por encontrarle a la
vida alguna redondez, me puse a rotar pensamientos y hechuras encima de
mi silla giratoria hasta que mis torpezas le embistieron a las endebleces
de mi pupitre de trabajo. Con un estrépito impropio del batiburrillo
derramado, cayó al suelo uno de sus cajones, donde suelo guardar, junto a
un todo indefinido de olvidos y desórdenes entrañables, lo más preciso
para el oficio: plumillas de dibujo, clipes de colores (las cosas para mí
tienen que ser de colores, pero esa es otra historia), tijeras sin
puntas, lapiceros de distinta dureza de mina, tipex, etiquetas, anillas,
y mil cosas más que casi nunca uso pero que, cual garduña menesterosa,
almaceno, conservo y amontono desde tiempo inmemorial.
Una
servidora, como saben, desde siempre ha sufrido de bellísimos ojos
inservibles -y perdóneseme la falta de modestia, que no es sino la
compensación psicológica de lo que sigue-. Primero fue el astigmatismo,
el que me hacía ver las fórmulas matemáticas sobre el encerado como un
cuadro de evaporados bordes sin sentido, razón por la cual le colgaron a
mis bellos ojos unos vidrios opalescentes que redimensionaron su belleza
en extensiones bufas, pero que no dieron mejores resultados
trigonométricos en mi boletín de calificaciones escolares. Después fue la
miopía la que, a fuer de amansarme la mirada hacia ensoñadoras y
románticas perezas, me llevó a negarle el saludo a aquellos pocos mozos
–poquísimos- que por mí bebían los vientos, hasta que los burlados de
saludo se olvidaron de mis ridículas gafotas. (Yo no tuve que olvidar sus
caras porque siempre estuvieron extrañamente borrosas en mis retinas).
Para
cuando lo del cajón de los olvidos, algo más debía de tener ya en los
ojos, y alguna abundancia de opacidad en el antrillo donde trabajo, pues,
de repente, me pareció ver por el suelo un derrame de hermosas gotas de
cristal semejante a las del rocío otoñal, pero a lo bestia.
No me
paré a pensarlo dos veces. A falta de bríos para salir al jardín a
chapotear helazones otoñales, y sin hacer siquiera amago de recoger
cachivaches, preparé mi salto al vacío y eché pie saltarín sobre aquellas
redondeces brillantes, imaginando canicas líquidas estrujadas por el arte
de mis musas majaderas.
¡Nunca lo
hubiera hecho!
Ni
alientos me quedaron para dar el respingo que mis talones exigían.
Aquellas luminosas y periféricas aureolas no eran sino malditas
chinchetas cromadas en platilla –ahora entenderán que mi afición a los
colorines tiene su aquel- que se me habían clavado en las plantas de los
pies con una saña semejante a la emburrada energía que yo había puesto en
el salto.
Aunque no
se lo crean, pasado el primer momento de sapos y culebrinas, se me hizo
el cuerpo a aquel dolor pulsátil, como de ida y vuelta, que recorría mis
pies, subía piernas arriba tal que escalando musculaturas traseras, me
apretaba las nalgas como reteniendo flatulencias impropias, y terminaban
por latirme en las sienes después de dejar su rastro quejumbroso en la
mismísima punta de mi deslenguada lengua lenguaraz.
¡Soy
masoquista! –pensé mientras miraba, arrobada, los faralaes cárdenos que
empezaban a formarse en torno a los brillantes lunares clavados en mis
pies.
¿Soy
masoquista? –Me pregunté alarmada al sentir que mi mente le cedía el
paso a la bobalicona contemplación de la escena frente a la premiosa
necesidad de soltar tres o cuatro improperios de esos que nunca digo –por
el qué dirán.
¡Soy
masoquista! –confirmé, admirada, para mis adentros ante semejante
carnicería contemplativa.
Fue
entonces cuando, por una extraña asociación de desvaríos entre primores
imaginados y burbujas engañosas de cardenales sujetos con chinchetas,
pintados a sangre y fuego, pensé por primera vez en casarme. (Que no es
lo mismismo que casarme por primera vez. Entre nosotros, la vida no me
concedió una segunda oportunidad).
Algún
día, cuando lo haya comprendido yo misma, les hablaré de las luces y las
sombras de aquella decisión mía. Por hoy, baste acudir en verso –no
precisamente cervantino- al resumen de este episodio en que mucho me temo
que se me ha ido la lengua:
|
¡LO
CELEBRO!
Quiere la
lengua empezar
su tonta palabrería,
sin notar que todavía
se encuentra sin conectar...
el cerebro.
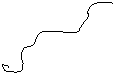   ¿Cómo enhebro
¿Cómo enhebro
el decir con el pensar?
¡Ay! que la lengua se
empeña
en el “dale que te pego”
Ya
se arrepentirá luego
de buscarse tanta greña...
mentecata).
¿Cómo se
ata
una lengua lenguaraz?
¡Cállate ya, lengua
gorda,
rival de la tontería!
O, antes que se acabe el día,
te tiraré por la borda...
de los labios.

¡Que son
mis labios tan sabios
en poner freno a la loca
que se ha instalado en mi boca
cansando con sus resabios…!
¡Se ha
callado!
¿Será que se ha
conectado ya el cerebro?
¡Lo
celebro!
|
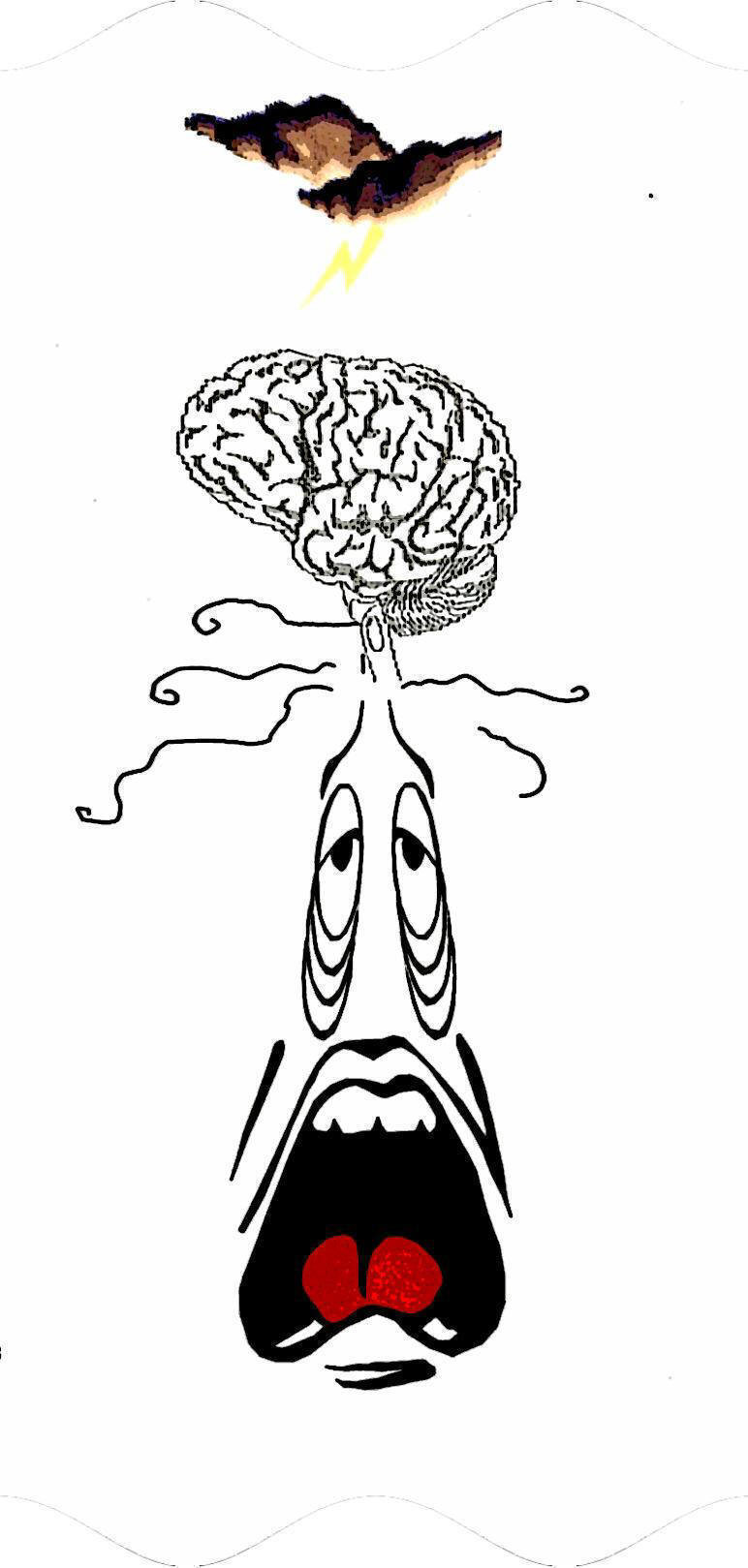
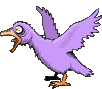 |
Gaviola de Aznaitín
|