|
EL AÑO DEL VESTIDO AZUL
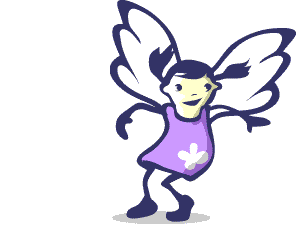
Por aquellos años, y aunque no lo
pareciera, había tan poco dinero en casa que a mis
hermanas y a mí solo podían hacernos un vestido al año
para el invierno y otro para el verano si es que no nos
“arreglaban” el del año anterior. Nos lo hacía nuestra
madre, con retales que compraba a mitad de precio en el
Comercio de “Dom. López. Tejidos y Novedades”.
Hasta donde alcanzaba la vista, los estantes de detrás
del mostrador del Comercio de Dom. López estaban llenos
de piezas de telas que a mí me parecían hermosísimas.
Cada pieza de tela había sido primorosamente atada con
una cintilla de gasa de color claro: rosa… azul…,
verde…, amarillo…, de todos los colores. Por delante del
mostrador, en el suelo, siempre había dos o tres
espuertas con retales, de los restos y las sobras que
quedaban de aquellas piezas de tela de los estantes.
Cada vez que mis hermanas y yo íbamos con
mi madre al Comercio a rebuscar en las espuertas, Dom.
López, el dueño de “Tejidos y Novedades”, que hablaba
muy fino, arrastrando las eses de una manera que chocaba
en el pueblo, le estaba mostrando a la Doña Paquita, la
del Zarandillo, sus mejores telas; y las desdoblaba, y
las extendía unas sobre otras por todo el mostrador
haciendo que al aire del Comercio se le arreciara su
olor a seda.
La Doña Paquita pasaba sus manos pequeñas
y regordetas, llenas de sortijones, por las telas
desplegadas, y suspiraba desde lo hondo tal que si
estuviera arrullando gatos, y Dom. López parecía
derretirse con ella cuando la escuchaba decir: -¡Ay qué
primor de trapos, Dom. López-. Y él le contestaba
embelesado: -Para ussstezzz Domitilo, Doña Paquita, para
ussstezzz Domitilo a secas. Y ella le respondía
melosa: -¡Ay, mire usted!, que cuando usted llegó al
Pueblo, y puso en el toldillo el nombre del comercio,
todos pensamos que lo de “Dom” era por lo del
tratamiento, con esas maneras de marqués que tiene! Y
él, sofocado: -Usted sí que tiene porte, Doña Paquita,
que tal parece que fuera una señora-. Y seguía
desdoblando piezas de tela mientras, entre arrobo y
arrobo, lanzaba vigilantes miradas hacia las espuertas
donde mi madre revolvía con discreta dignidad.
Aunque decían que Dom. López, el dueño de
“Tejidos y Novedades”, era muy roñoso, a mis hermanas y
a mí, cuando íbamos al Comercio, siempre nos regalaba
alguna de las cintas de colores con las que se ataban
las piezas de tela, aunque mi madre no comprara nada. Y
mi madre siempre le daba las gracias con un ligero aire
de lejanía, remarcando el “Dom. López” como si quisiera
hacerle ver que ella no admitía familiaridades.
Esas cintas eran como pequeños tesoros en
mi desguarnecida caja de juguetes.
Las hijas de la Doña Paquita estrenaban
dos o tres vestidos en cada temporada: por Navidades,
por la Candelaria, por Semana Santa, por los Mayos...
Mis hermanas y yo solo estrenábamos un vestido dos veces
al año, ‑si lo estrenábamos-, y solía ser por otoño y
por primavera, cuando más restos de tela había en las
espuertas del Comercio de Dom. López.
Los vestidos de las hijas de la Doña
Paquita solían ser hermosos; los nuestros eran raros.
Tan imaginativos como permitían las anchuras de los
retales que encontraba en las espuertas nuestra madre,
que siempre nos decía que nos iba a hacer vestidos
“combinados” como si aquello fuera el mayor de los
lujos. Y en efecto que combinaba unas telas con otras,
y les añadía un peto de piqué, un volante aquí, un
entredós allá y unos madroñitos colgando de las
baberolas y de las capichuelinas que les ponía hasta
convertir aquellos retales en lo más peculiar del
pueblo.
Mi madre, tratando de mantener en alto su
dignidad de niña bien machacada por las circunstancias,
le contaba “discretamente” a la Sacristana, -que era la
que corría y publicaba las comidillas del pueblo-, que
sacaba los patrones de la revista “MUJER”, que venía de
París, o de Madrid, -no recuerdo bien-, y cuya
suscripción le pagaba mi abuela para que siguiera
cosiendo como debía ser. Las madres de las otras “niñas
bien” del pueblo, las que compraban las telas al corte
varias veces al año, se movían entre la guasa de
conocer nuestra pobreza y la envidia de lo imprevisible
y caprichoso de nuestros atuendos, copiados de la
revista “MUJER”.
Aquel año, cuando yo iba a cumplir los
doce, mi madre encontró en una de las espuertas del
Comercio de telas “ Dom. López, Tejidos y Novedades” un
rollo entero de tela azul que, de vez en cuando, tenía
una falla en el entramado que la hacía inservible para
la venta de las Doñas Paquitas del Pueblo, y que Dom.
López, el amo del Comercio, le ofreció a mi madre
arrastrando las eses de aquella manera chocante, al
brindarle semejante “fantasssstica ocassssssión que
tenía de adquirir una tela tan maravillosa que todavía
no sssabía por qué le había dado por rebajar sin motivos
para ello”. Y se dirigía a mi madre con sus aires
marrulleros y pegajosos sin poder acabar de disimular
la repugnancia que le producía la pobreza,
levantando los retales desde las espuertas con dos
dedos, como si estuvieran contagiados de miseria.
Mi madre se dio cuenta de las marras del
tejido, pero enseguida concibió en su imaginación el
vestido que podría hacernos con aquella hermosísima tela
azul. Y no tardó mucho en imaginar que aquellas fallas
en la tela se podrían ocultar con florecillas hechas de
piconela blanca arrebujada por los picos de uno de los
lados y añadiéndole en el centro de la florecilla los
pequeños bodoques amarillos que ella hacia, enrollando
en la aguja el hilo, y apuntándolo luego sobre la tela,
como un nudo engrosado y bien sujeto.
Así fue como el año en que yo iba a
cumplir doce estrené un hermoso vestido azul hecho de
una sola pieza, sin combinaciones de otras telas, y
moteado todo él por innumerables florecillas blancas de
centro amarillo, que en el peto del vestido se
desmandaban ligeramente como si no se pudieran mantener
derechas encima de unas incipientes turgencias.
Y aquel verano, cuando estrené el vestido
azul, cuidadosamente almidonado y arbolado sobre el
viejo can-can de otros años, me sentí tan guapa que casi
se me saltaron las lágrimas.
Al empezar las vacaciones, como cada
verano, vinieron mis primas de Madrid a veranear a la
Casona de los abuelos. Ellas eran ricas, porque su
madre, hermana de la nuestra, había hecho caso a las
buenas razones de mi abuela y se había casado con un
ingeniero. Pero aunque nuestras madres se llevaban a
matar, y aunque mi tía Adelita no se recataba en
demostrar sus desaires hacia mi padre por su humor
campechano y ruidoso, pero, sobre todo, por ser “un
donnadie” como ella decía, las primas nos llevábamos de
maravilla. Con la que mejor me llevaba y con la que
compartía en los veranos alcoba y cama era con mi prima
Carlota, que era un poco mayor que yo, y que se quedó
como alelada la tarde que estrené el vestido azul y me
dijo que parecía comprado en Madrid.
Como cada verano en cuanto nos juntamos
nos pusimos a organizar nuestras vacaciones
atropelladamente, aunque la abuela, como solía hacer,
ya nos las tenía planificadas con todo detalle: por la
mañana desayuno de huevos fritos y tostadas con ajo, sal
y aceite, (¡que lujo!), en la mesa de piedra del jardín;
luego estudio hasta las doce, media hora en la cocina
para aprender a hacernos mujeres y, enseguida, los baños
hasta la hora de comer, en aquella alberca de aguas
limpísimas llenas de ovas, de ranas y de cabezones. Los
pequeños y rígidos rituales de la comida nos servían
para espiar los remilgos de mi tía Adelita frente a las
intencionadas provocaciones de mi padre, quebrantando
exageradamente las normas de las buenas maneras que
trataban de imponernos. Y, sobre todo, nos servían para
reírnos por lo “bajini” de las guerras de los mayores.
Por la tarde siesta. Luego, las niñas una
hora con la modista para aprender “lo nuestro”,
y…¡tiempo libre hasta las nueve de la noche!
Me di cuenta enseguida de que, aquel
año, mi prima Carlota estaba cambiada, como si estuviera
aprendiendo a ser mayor y quisiera enseñarme a mí unas
desenvolturas que ella no acababa de saberse del todo.
Lo noté, antes que nada, porque puso mala cara cuando le
pregunté si íbamos a ir por las tardes al Tejar. Allí
era donde pasábamos las horas otros años, enfundadas en
rústicos calzones de gabardina vieja, haciendo
cacharricos con las pellas de barro que el Tejero nos
daba cada día. A mi prima Carlota ya no le divertía lo
de hacer cacharricos de barro. A mí sí que me pedía el
cuerpo enfangarme en aquella greda suave y amarillenta
que guardaba, de un día para otro, en el hueco del grifo
de la manguera del jardín, envuelto en un pedazo de tela
de saco remojado para que no se me resecara; pero, por
otra parte, también me entraba un gusanillo de ilusión
cuando pensaba en poder lucir mi vestido azul
pavoneándome entre los muchachos del pueblo que venían a
pasear por la carretera que rodeaba la Casona de los
Abuelos, como pimpollos, con sus pantalones largos
blancos y sus polos azules. Y sólo con pensar en
mancharme con el barro mi vestido azul me dejaba sin
alientos.
Aquel verano, mi prima Carlota había
traído de Madrid un hermoso cazamariposas de color verde
con mango de madera oscura y pulida, y cuando me lo
enseñó me dijo en secreto que, con la disculpa de cazar
mariposas, podíamos subir hasta la carretera y meternos
entre “los chicos” como sin querer. Pero yo me sentía
como las tontas corriendo detrás de ella sin nada en las
manos. Mi madre se dio cuenta enseguida de por qué
estaba tan mohína. Y a ella le entró un despecho cuando
mi tía Adelita le dijo, como quejosa, algo de que sus
propias hijas tenían que verse afrentadas por su mala
cabeza…
En el Bazar del Pueblo no vendían
cazamariposas. Ni me lo hubieran comprado aunque lo
hubieran vendido, -que los dineros, en mi casa, aunque
no se dijera, se necesitaban para otras cosas cada día-.
Tampoco mi abuela estaba por la labor de perder la
ocasión de hacer que mi madre pagara su descarrío aunque
fuera a costa de la penitencia de sus propias nietas.
Pero mi madre, a quien le crecían los recursos ante la
desazón y siempre tenía un remedio para tapar todas las
carencias que su calamitoso matrimonio le había traído,
enseguida buscó la forma de que yo tuviera un
cazamariposas: con un alambre y un retal de tarlatana
que encontró en alguno de los canastos del cuarto de
costura, y con la maña que nace de la necesidad callada,
ella misma me lo hizo, retorciendo el alambre del final
del aro sobre una vareta de adelfa cuidadosamente
descascarillada que le puso por mango, y cuya
ramplonería no pudo aminorar la alegría que me produjo
tenerlo.
Así fue como mi prima Carlota,
de trece años, y yo que iba a cumplir doce, acicaladas
cada tarde con nuestros vestidos nuevos, empezamos a
subir a la carretera con la disculpa de que íbamos a
cazar mariposas. Y así fue cómo, entre carreras y
persecuciones a los pobres y delicados insectos,
empezamos a aprender grititos muy distintos a los de
veranos anteriores, y a mirar de lejos a los muchachos
del Pueblo, -“los chicos” como decía mi prima Carlota-,
y luego a acercarnos a ellos corriendo, como si fuéramos
persiguiendo a nuestras dulces víctimas que nos teñían
los dedos de un efímero polvillo de plata y nos ayudaron
a aprender cosas que a duras penas intuíamos.
Así fue como mi prima y yo empezamos
primero a mirarnos disimuladamente con dos de ellos,
desde lejos, y luego a hablarnos con aquellos muchachos
de los que ya no recuerdo ni el nombre, pero que me
hicieron sentir unas cosas por dentro que nunca antes
había sentido, como si me azorara y me muriera de
alegría y de miedo. Luego, por la noche, mi prima
Carlota y yo hablábamos de ellos atropelladamente, y
ella, aunque yo no lo entendía bien, me contaba por qué
se escondía con su chico debajo del puente de la
carretera donde nadie podía verlos; y nos entraban ganas
de no sabíamos bien qué cosas.
Algunas noches, ciegas por desasosiegos
rarísimos, después de cuchichear por debajo de las
sábanas, nos abrazábamos una a otra… y llorábamos a
borbotones hasta quedarnos dormidas sin saber muy bien
qué nos estaba pasando. Creo que aquellas fueron las
primeras intuiciones y devaneos que tuve sobre el amor.
Lo mas importante de aquel verano es que,
de pronto, con mi vestido azul lleno de margaritillas de
piconela con bodoques amarillos, me empecé a sentir la
mas guapa del mundo delante del muchacho del que no
recuerdo ya su nombre, y a desear serlo siempre…
siempre… siempre… para él. Y que él, que me miraba con
desaliento desde unos ojos escondidos en su cabeza
agachada, me esperara siempre… siempre…, ¡siempre!,
hasta que fuéramos grandes y pudiéramos hablarnos sin
que nadie se nos pusiera por enmedio. Y que no nos diera
miedo oírle decir a los que pasaban:
- ¡Míralos! Esos dos se están queriendo.
¡Tan jovencicos…! Ni que ella fuera a salirle a la
madre. ¡Mira que poner sus ojos por debajo de su cuna!
¡Si es que los del Cortijo del Aire cada vez van
degenerando más, que mira cómo están desmejorando su
sangre! ¡No aprenderán…!
Muchas noches, durante aquel verano, mi
prima Carlota intentó explicarme lo que pasaba debajo
del puente. Pero a ella le faltaban palabras y a mí me
faltaba entendimiento para ponerle palabras a lo que nos
estaba pasando. Y cuando las palabras nos faltaban nos
apretábamos una contra otra por debajo de las sabanas y
acechábamos, espantadas, el lenguaje de nuestros
cuerpos, mientras yo, deseando sosegar mis propios
terrores, intentaba inútilmente olvidarme de lo que me
habían enseñado en la catequesis y que aquel verano
empezó a convertirse en una obsesión que me atosigaba
con amenazas terribles e inconcretas.
Una tarde, cuando ya se acababa el
verano, mientras correteábamos detrás de una mariposa
amarilla con manchas negras en las alas, empezaron a
caer unos gruesos goterones de lluvia que levantaban a
su alrededor círculos de polvo al chocar contra el suelo
reseco. Vi que mi prima y su “chico” corrían a
refugiarse debajo del puente. Yo quise seguirlos pero mi
amigo me tomó de la mano y, suavemente, como sin querer,
me arrastró hasta la Cueva del Gato que estaba en el
cerrete de por encima de la carretera. Cuando nos
refugiamos en la penumbra de aquella recacha el aire
olía a electricidad y a desasosiegos. Nos sentamos en el
suelo y permanecimos en silencio; yo sin querer pensar
en nada, y él, con aquella mirada gacha y obstinada de
siempre, fija en el peto de mi vestido. De repente me
preguntó:
- ¿Cuántas hay...?
Yo no sabía a qué se refería, pero sus
ojos, fijos sobre mi pecho, me azoraban hasta el límite
de las lágrimas. A él también le brillaban los ojos.
Entonces levantó su mano, extendió un dedo y lo dirigió
lentamente hacia una de las margaritillas de piconela
del peto de mi vestido azul y con una voz muy bajita y
muy ronca empezó a contar:
- Una..., dos..., tres...
Así fue contando margaritas hasta la
octava. Luego, siempre muy bajito, siguió señalando las
florecillas mientras murmuraba como para sus adentros:
- Me quiere..., no me quiere...; me
quiere..., no me quiere...
Aunque casi no me tocaba, con cada roce
de su dedo yo sentía en la espalda como un calambrazo...
como si me estuvieran atravesando con un alfiler. Era a
la vez sugestivo y doloroso. Y en esos momentos se me
vino a la cabeza lo que hacíamos mi prima Carlota y yo
con las mariposas que cazábamos cuando las pinchábamos
vivas sobre el fondo de las cajas de cartón después de
emborracharlas metiéndoles la cabecilla en alcohol.
No sé cuánto tiempo pasamos allí. Sé que
se me cortaba la respiración, que se me iban amontonando
cosas por dentro. Hasta que no pude contener dos
lágrimas gordas y calientes como los goterones de lluvia
que nos habían empujado hasta la Cueva del Gato. Tenía
que decir algo o me moriría allí mismo.
-Mañana nos vamos-, le dije en un
susurro.
Él se quedó parado con el dedo en el aire
y dejó de contar margaritas el tiempo justo para pasarse
el dorso de la mano por sus ojos gachos y para tragarse
una súbita ronquera entristecida. Luego reanudó
porfiando con obstinación:
-Me quiere…, no me quiere…, me quiere…,
no me quiere… Y, sin saber cómo, nos abrazamos durante
unos segundos apresuradamente, con una torpeza infinita.
A la mañana siguiente mi prima Carlota se
fue a Madrid con sus padres en el coche negro y
reluciente de mi Tío. Cuando nos abrazamos para
despedirnos tuve la sensación de que me despedía para
siempre de una parte esencial de mi vida. Nosotros, mis
padres, mis hermanas y yo, tomamos la camioneta de
viajeros que iba a la estación del tren para regresar a
nuestra casa.
Al pasar por debajo del motecillo de la
Cueva del Gato lo vi allí, subido sobre un risco,
agitando los brazos de una manera que me recordó el
triste aleteo de nuestras mariposas agonizantes
pinchadas sobre el fondo de las cajas de cartón. Creo
que aquella tarde comprendí todo el dolor del cuerpo
traspasado de las mariposas y su agonía solitaria.
Lo último que pude divisar antes de que
la Camioneta tomase la curva de la Loma, y lo último que
recuerdo de aquel muchacho, fue verlo subido sobre un
risco, recortado contra el cielo anaranjado del
atardecer como una silueta negra, cerrando sus brazos
sobre sí mismo como si quisiera dibujar en el espacio el
recuerdo de nuestro efímero abrazo de la tarde anterior.
Yo iba llorando. Estoy segura de que
también él se quedó con los ojos requemados por las
lágrimas. Y, en medio de aquella pena lacerante, me
alegré de que no pudiera verme porque, para el viaje, me
habían puestos los viejos y horribles calzones de los
otros años para que no me manchara mi único vestido de
aquel verano con la carbonilla del tren.
Eso fue cuando iba a cumplir
doce años y dejé de ponerme por las tardes los calzones
de gabardina vieja con los que antes iba al Tejar a
hacer cacharricos de barro.
Fue el año del vestido azul.
Gaviola de Aznaitín.
Otoño 1997
|